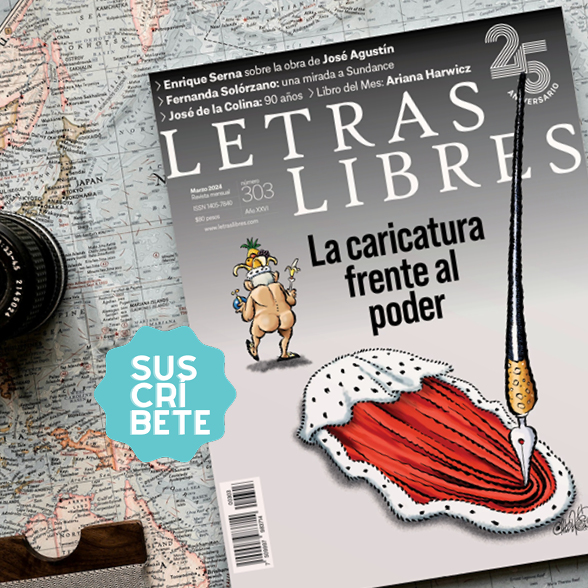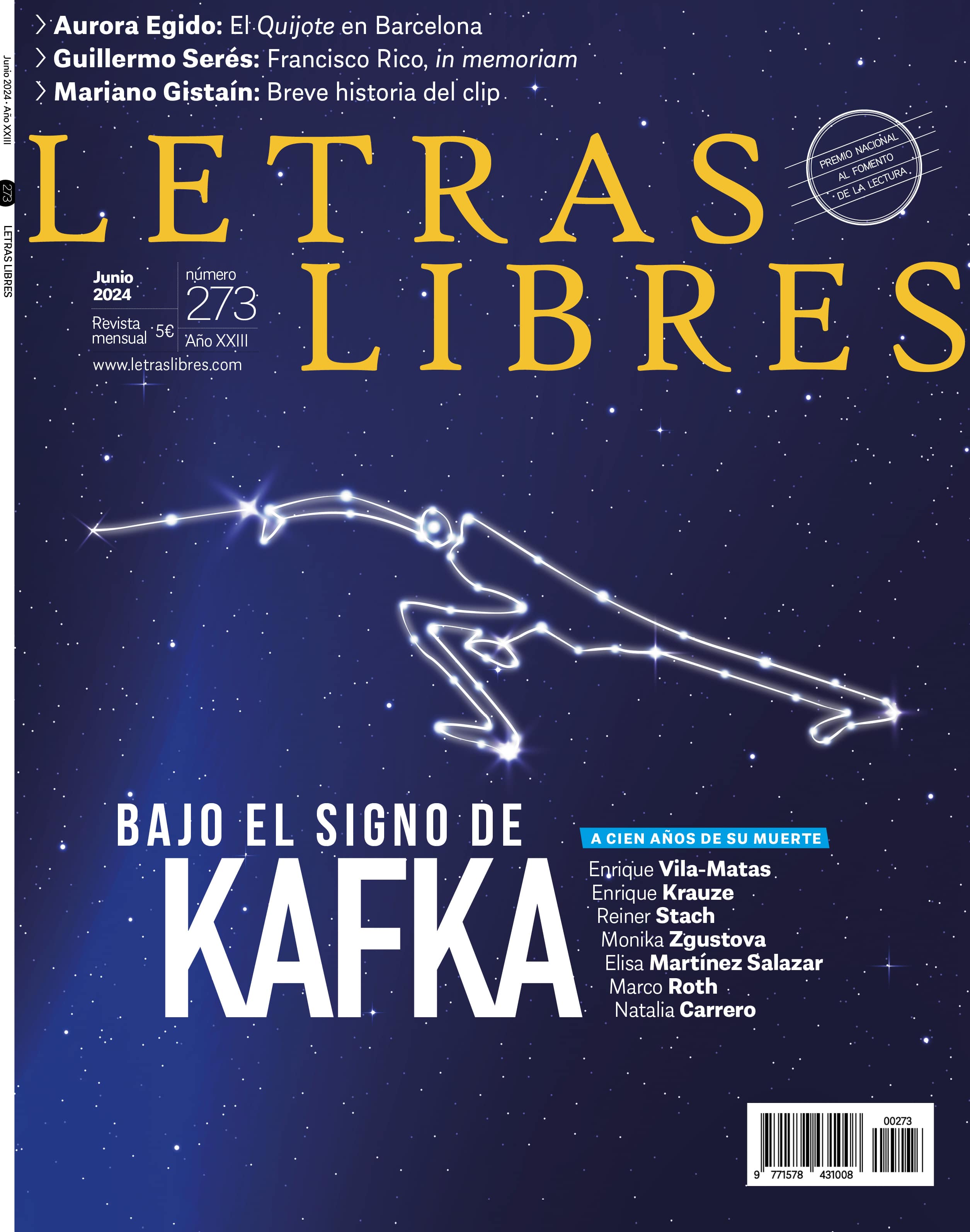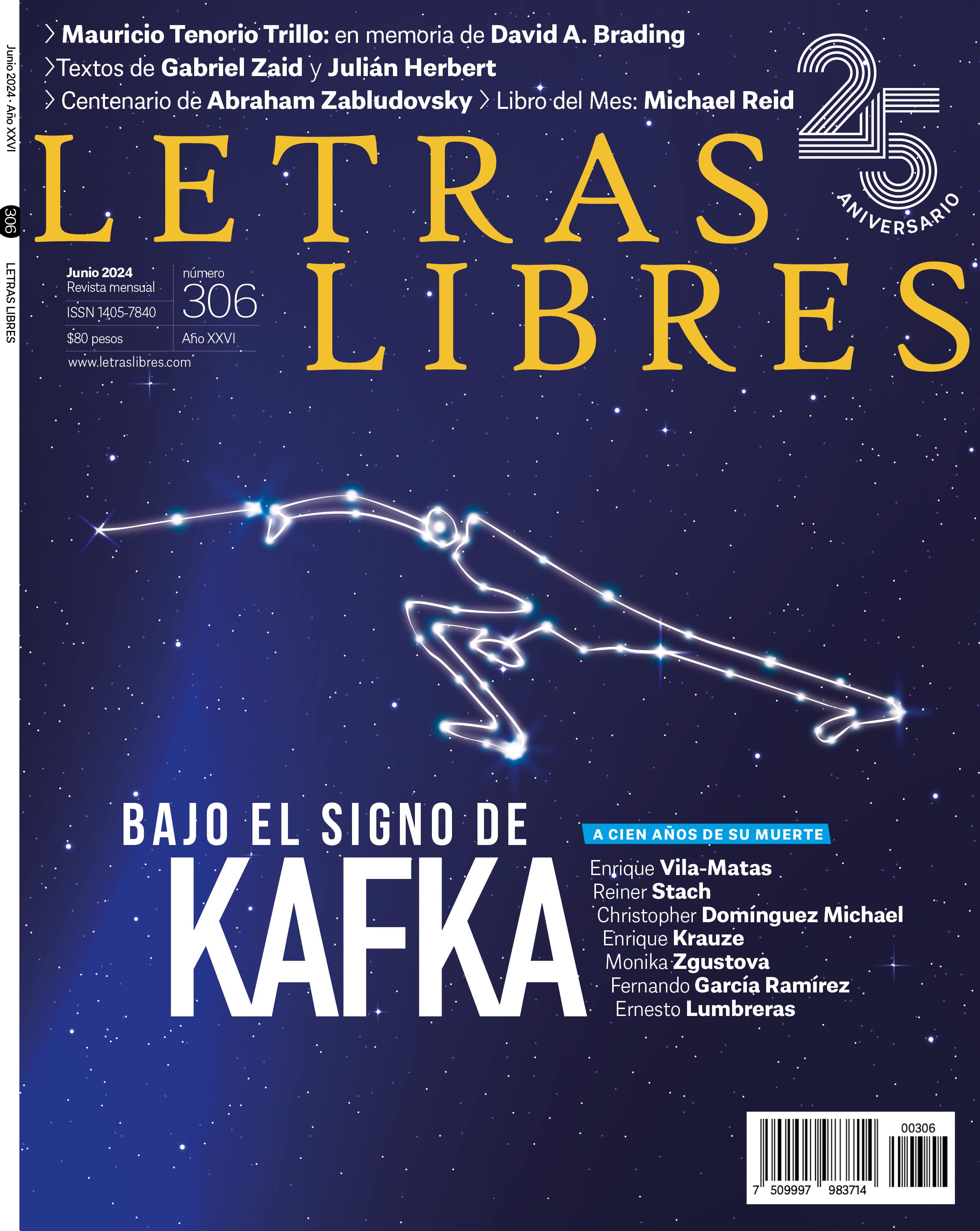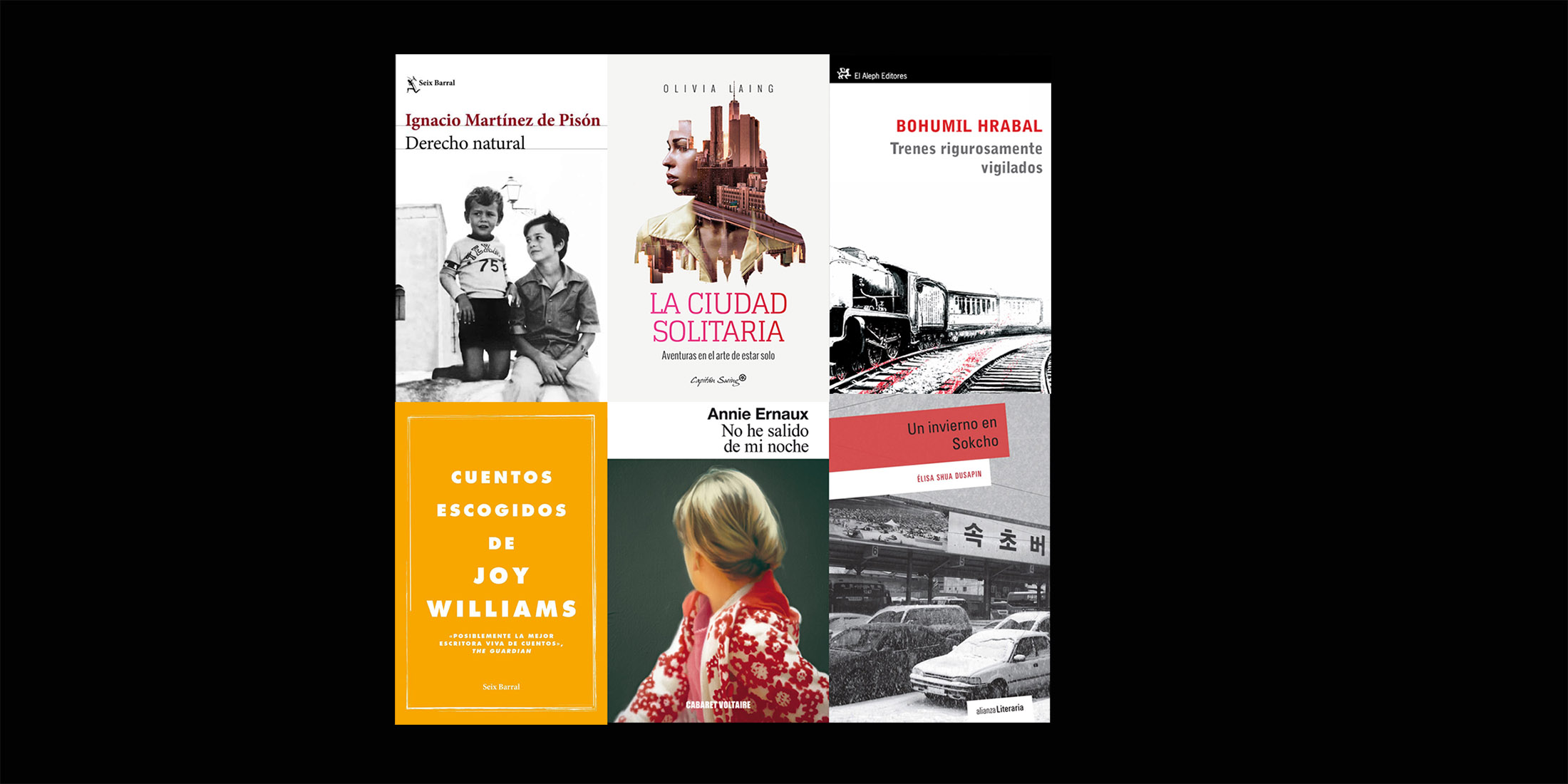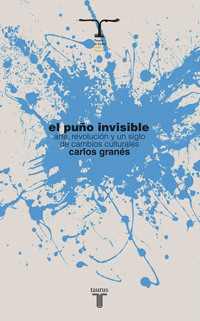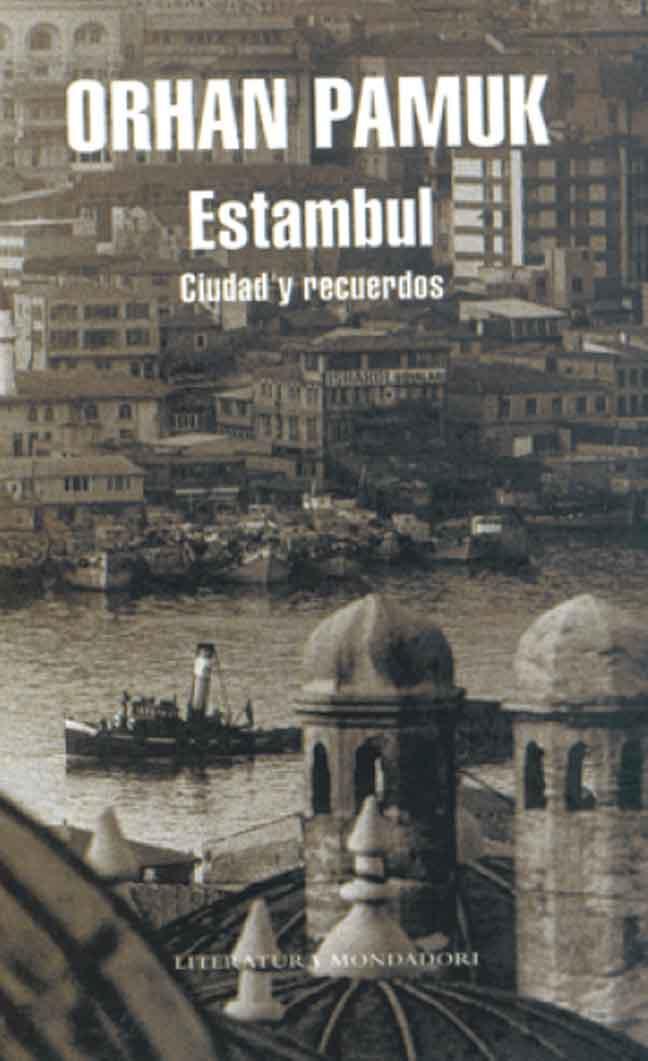Ingresada en el hospital de Pontevedra, Sara le dijo: “Fer, si tú no cuentas nuestra vida, nadie sabrá lo que hemos sido el uno para el otro”. De esta dulce plegaria nace La peor parte: memorias de amor (Ariel), el libro con el que Fernando Savater (San Sebastián, 1947) rinde tributo a quien fue su amor durante treinta y cinco años: Sara Torres, “Pelo Cohete”, fallecida en marzo de 2015.
Sería impreciso decir que estas memorias son una continuación de Mira por dónde (Ariel, 2003), pues están escritas desde la orilla opuesta, sin rastro de la alegría infantil que impregnaba aquellas páginas. Estas memorias de amor aspiran a capturar la esencia, no solo de una persona, sino de un noviazgo mágico donde Savater reconoce el eje de su vida. Pero La peor parte es más que un libro de memorias; es también un texto confesional y expiatorio. Savater no solo se coloca frente a su amada, sino también frente al espejo. Es la historia de un hombre expulsado del paraíso, que no reniega del dolor de la ausencia, pues sabe que los duelos de amor, el dolor no es el obstáculo; el dolor es el camino.
¿Hubieras escrito este libro si Sara no hubiera fallecido?
Tenía el propósito de hacer una segunda parte de Mira por dónde. Es más, el título “La peor parte”, iba a ser para esa continuación. Aunque Mira por dónde es un libro que me gusta, me quedó la sensación de que era demasiado bonachón, no entraba en detalles escabrosos. Todo era muy solar, también porque mi vida en ese momento estaba muy soleada, y quería ahora contar el lado más perverso de las cosas: de mis relaciones con políticos, con el periódico, había muchos motivos para tener el colmillo retorcido. Por eso había pensado en una continuación que fuera póstuma o con vocación de póstuma Pero, claro, luego pasó lo de Sara y entonces me di cuenta de cuál era la peor parte de verdad. Me di cuenta de que tenía que contar lo que le había pasado a Sara. El libro tiene la paradoja de que habla de la mejor parte de mi vida pero se titula La peor parte porque escribirlo ha sido lo peor de mi vida.
¿Crees que haber escrito sobre Sara, a la sombra del dolor de su pérdida, ha alterado tu mirada sobre vuestra historia?
Seguro que sí. Cuando las personas están vivas te parecen perfectibles. Por mucho que quieras a otra persona, sus debilidades, sus defectos, te molestan e intentas corregirlos; el roce con la realidad siempre es áspero. Pero una vez que la persona muere, ya tienes su estatura definitiva para siempre. Puedes recordarla, pero no puedes enmendar nada. El que tiene que enmendar la memoria eres tú: “qué lástima no haber dicho: ‘a pesar de todo lo que te estoy diciendo, te adoro’”.
Te leo un fragmento que me gusta mucho: “Ya está, ya no la tengo, ya soy la rueda que gira loca en el vacío tras la rotura de su eje”. ¿Eras consciente de que Sara era esa piedra angular en tu vida?
Sí, creo que sí. Quizá no hasta este límite porque jamás pensé que esto sucedería. Es como si me dices: “¿tú crees que el sol es importante para la vida?”. Pues sí, pero como no creo que vaya a desaparecer, no me pongo nervioso. De hecho, últimamente yo estaba preocupado por la situación en que quedaría ella en caso de que a mí me pasara algo y me empeñé en que nos casáramos. Ella al principio me mandó a la mierda: “¡Más casados que nosotros, que llevamos treinta y tantos años juntos!”. Le dije que quería dejar las cosas arregladas y, fíjate, nos casamos año y medio antes de que comenzara la enfermedad. Lo que temía era morirme yo, no ella, que era el epítome de la salud y de la fuerza, pero la cosa fue al revés. La que de pronto entró en la debilidad definitiva fue ella. Y eso trastocó por supuesto mi vida, pero también mi relación con la muerte. Aunque Freud decía que ninguno creemos en nuestra propia muerte, a partir de la muerte de Sara yo me he dado cuenta de que sí voy a morir. El amor es un alma en dos cuerpos, pero cuando uno de los dos cuerpos muere y te tienes que quedar con la responsabilidad del alma, te das cuenta de que ya te has muerto un poco. Ya estás medio muerto.
Hablas de los tópicos que uno escucha en estas situaciones.
Lo que más le hiere a uno de esos tópicos es haberlos dicho. Cuando los critico hago autocrítica. Quería recoger ese contexto de opiniones, que también recoge Julian Barnes en Niveles de vida. Lo que hace Barnes es lo que empecé hacer y luego abandoné. Barnes no dice nada de su mujer, mientras que cuenta magníficamente lo que a él le pasa, lo que le dicen, la falsedad de los consuelos y, por otra parte, la inevitabilidad de querer dar consuelo.
Creo que una de las tensiones del libro es esa: la maldición de no poder expresar el amor, la inconmensurabilidad de la pérdida o el consuelo sin recurrir al tópico. Solo sabemos lidiar con lo inefable a través de fórmulas.
Ese es el mérito de los grandes escritores: que logran contarte los sentimientos más tópicos de la manera más emocionante. Creo que es porque los grandes poetas no están hablando de su amor de verdad. No me creo que Dante sintiera todo eso tras cruzarse un día con Beatriz, e imagino que sucede lo mismo con la Laura de Petrarca. El secreto está en que no se lo creían. Yo he sentido no ser el gran escritor que ella quería que fuera.
Tú dices que el único tema del libro es tu amor por Sara y vuestra relación, pero creo que hay algo más. A mí me parece un texto profundamente confesional. Y he visto algo que no es habitual en tus textos: la culpabilidad. Un sentimiento contra el que has escrito con profusión.
Le dije a un entrevistador hace tiempo: “Nadie puede haberse divertido tanto como yo y ser bueno”. Con el tiempo me ha salido una cierta culpabilidad. Siempre he pensado que estaba demasiado bien, mientras los demás estaban pagando más por lo que yo también hacía: en la época de Franco, siempre me salvaba, en la época del esplendor de las drogas, también me salvé… El proyecto este de una segunda parte de las memorias siempre implicaba contar el otro lado, mi reverso, pero también el de lo que me rodeaba.
Se percibe culpabilidad cuando contrastas la felicidad de tu infancia y la desdicha de Sara.
Quería conocer cosas de ella, pero sabía que era meter la mano en el pozo de las serpientes. YNo quería hacerle sufrir, y me aguantaba. Ella estaba traumatizada por su infancia, eso estaba claro. Y yo he intentado escribir el libro que ella hubiese querido que escribiese, como si la tuviese por encima del hombro. Ella era muy pudorosa, nada mojigata, pero muy pudorosa. Por eso he omitido muchas cosas en el libro. Pero es evidente que tuvo una infancia traumática y que de no ser por el nervio que tenía habría estado condenada a otra vida. Ya enferma me decía: “Ahora que ya tenía lo que quería, después de lo que yo he pasado, y ahora me viene esto”. Cuando la lucha había acabado llega el final. Yo quería que se olvidara, darle todo lo que no había podido tener. Como me sucede a mí, lo que más marca su vida es su infancia.
Te han preguntado mucho por la militancia en ETA de Sara. Pero lo que más relevancia tuvo en su vida fue su condición de víctima.
Ese era el caballo de batalla de Sara. Y muchas veces incluso chocó con las víctimas oficiales. Ella decía “yo también soy víctima”. Tuvo que dejar la universidad, no podía salir a la calle sin escolta, renunciar a pasar los veranos en San Sebastián… Ella siempre insistía en que víctima no era solo el que tenía el carnet, sino que víctimas éramos nosotros también. Siempre luchó por ensanchar el concepto de víctima.
Si tener que abandonar tu carrera profesional no es ser víctima…
Eso fue un trauma grande. Haber llegado a ser profesora, viniendo de donde venía, para ella era una realización, y tener que renunciar a su carrera y verse marginada, sustituida por una mujer que era lo contrario a ella en todos los sentidos… Aunque me han desmentido todos los médicos, siempre he pensado que eso ha tenido algo que ver con su enfermedad. Siempre he pensado que el sufrimiento que le produjo, los recuerdos de la infancia y luego quedarse fuera de la universidad y sola…
Otra vez la culpabilidad.
Yo la acompañaba, pero luego me iba a Argentina o a México a dar mis conferencias y ella se quedaba en San Sebastián con el escolta y con la vecina de enfrente mirándola raro.
Algo que no se sabía es que Sara y tú formabais un equipo contra ETA.
Sí, más que un matrimonio éramos un comando. “Juntos somos mucho más que dos” dice aquella canción de Benedetti. Esto queda feo decirlo, pero si Sara y yo no hubiéramos estado en ese momento en el País Vasco no hubiera habido movimiento contra ETA. Había movimientos meritorios pero pasivos, que aguantaban sin dar gritos. Pero el paso de eso a hacer manifestaciones en contra, y a crear un clima de lucha abierta contra ETA de gente que no éramos ni policías, ni guardias civiles, eso lo hicimos Sara y yo. Y te diría ella, porque yo tenía muchos refugios: mis libros, mis caballos, y nunca me hubiera metido tan a fondo. Mientras que ella me centraba: tienes que hacer esto, decir aquello.
Ella además hacía un trabajo de campo impagable, viendo la programación en euskera que emitía la ETB
Sí, eso fue lo peor y también pudo causarle algún trastorno psicológico (se ríe). Ella se lo tomaba muy en serio, en nuestra casa ella daba clase de euskera a muchos políticos, porque le parecía importante que lo aprendieran y, por supuesto, se tragaba los programas más espeluznantes. Incluso hizo una grabación donde recopiló de todo: insultos a políticos, niños con capuchones cantando un rap contra España, etcétera.
Y nadie hizo nada.
Nadie hizo ni caso. A nadie le parecía raro, decían que eran cosas puntuales. Y, hombre, todo es puntual: la bomba atómica de Hiroshima fue perfectamente puntual , a los de Hiroshima los dejó hechos polvo, pero fue puntual. Sara aplicó un criterio de lucha que iba más allá de un día de concentración, fue contra toda esa cultura.
Esto es fascinante, porque todo el mundo reconoce a Savater como la punta de lanza de ese movimiento cívico, casi partisano, que fue Basta Ya. Pero no se sabía hasta qué punto era un liderazgo compartido.
Yo no sabía decir dos palabras en euskera, no habría podido seguir eso, y además no tengo paciencia para aguantar sermones de ese tipo. Hacía falta alguien que tuviera capacidad de penetrar la cultura en euskera y ella se había movido siempre en el mundo abertzale, en el mundo radical. Luego todo el mundo se sorprendía con la información que yo tenía sobre el mundo de ETA. Ella fue una persona importantísima en esos años.
Esto explica que en el libro hables de ti mismo como “héroe consorte”.
Sí, es verdad. Ella era el motor.
Aunque tampoco te quitaría méritos.
Con ella me comía el mundo, pero esa fuerza de comerme el mundo me la daba ella. Ahora en cambio el mundo me come a mí.
¿Por qué hasta ahora no hemos sabido de la importancia de Sara en la Resistencia?
Procuraba cuidar de su seguridad. De hecho, cuando nos dieron la medalla al mérito constitucional me la dieron a mí, no a ella. Y aunque a mí eso me parecía una injusticia, ella pasaba mucho tiempo sola en San Sebastián y la atacaron un par de veces. Si hubieran sabido lo importante que era Sara en la lucha contra ETA habrían ido a por ella, sin duda.
Del libro se deduce que juntos formabais casi una tercera personalidad.
Sí, a mí me hacía mucha gracia que, cuando estábamos con gente, Sara hablaba de nosotros como si fuéramos uno: “nosotros somos laicos”, “no nos gustan las cocochas”. Ella daba por hecho que éramos una unidad de destino en lo universal. Para funcionar teníamos que estar los dos. Nos complementábamos. A ella se le ocurrían miles de ideas, pero le costaba organizarlas. Y yo sabía condensar muchas cosas en quince o veinte líneas y entonces ella me daba las ideas y yo iba ordenando. Y luego con la actividad lo mismo: ella era muy vehemente y yo tenía un poco más de capacidad diplomática. Ella me decía por dónde tenían que ir las cosas y yo me reunía con la gente e intentaba persuadir.
Esa vehemencia se ve en la escena de la Kutxa que narras en Mira por dónde, pero también se vio en una edición del Festival de San Sebastián.
Sí. Durante bastantes años ETA siempre mataba a alguien en vísperas del Festival, para decir: “aquí mandamos nosotros; hacéis el Festival pero si nosotros queremos, no lo hacéis porque tenéis un muerto cada día”. En la fiesta inaugural no se decía nada. Fíjate, a mí me contó una persona que iba a presentar el festival que cuando propuso decir unas palabras de condolencia por la persona que ETA había asesinado esa mañana, le dijeron que se ajustara al guion o no volvía a hacer cine en España. Luego había una especie de acuerdo que consistía en que el día de la gala aparecían unos señores en el escenario con pancartas dando vivas a los presos y luego salían sin que nadie moviera un dedo. Con eso se pagaba el peaje y ya no ocurría nada durante el festival. Nosotros no éramos nada de galas, pero una de las veces fuimos. Y cuando aparecieron los de las pancartas Sara se puso de pie como un resorte y empezó a gritar: “¡ETA kampora, ETA kampora!”. Yo me levanté también, por solidaridad conyugal, y empezó a levantarse más y más gente; se organizó un jaleo y los de las pancartas tuvieron que escaparse corriendo con el rabo entre las piernas. A mí me recordó a la famosa escena de Casablanca: basta que uno diga que hay que cantar la Marsellesa para que se rompa todo el juego. Y Sara era capaz de eso.
También estaba ahí con tus textos.
Siempre. Ella me daba las ideas, incluso a veces me retaba: me decía “a que no te atreves a escribir no sé qué”. Me daba los temas y luego leía el artículo. Y la única recompensa que yo tenía es que ella me dijera que le parecía bien, y como era de una franqueza total, los elogios tenían mucho más mérito.
Volviendo a las zonas de sombra: en un momento Sara se queda embarazada y decide abortar.
Sí, eso fue muy al principio de nuestra relación. Yo estaba todavía entrando y saliendo, y ella, que era muy ejecutiva, decidió ir sola a Francia, a ver a una médico de su confianza. En aquel momento, desde el egoísmo masculino, uno se siente algo aliviado, aunque con el aborto yo nunca he tenido esa claridad que tienen otros. En fin, éramos jóvenes y ni siquiera teníamos una unidad de pareja como tuvimos más adelante. Quizá si nos llega a pasar después, probablemente hubiéramos tenido una reacción diferente, pero en ese momento fue algo muy accidental.
Pero es algo sobre lo que has vuelto ahora.
Sí, ahora tengo esa predilección por los niños pequeños… Pero claro, también pienso que si hubiéramos tenido al niño en ese momento ahora tendría treinta y dos años, ¡esa niña pequeñita no tendría nada que ver con la que tendría ahora!
Pero sobre eso que decías de las parejas, nuestra revelación fue cuando llegamos al hospital de la John Hopkins, en Baltimore, y la señora empieza a hacernos la ficha y en un momento nos dice: “ustedes han estado mucho juntos, ¿verdad?”. Inmediatamente, los dos respondimos: “siempre”. Lo divertido es que la señora intuyó que teníamos un tipo de unión que no es el de la pareja normal, hay un suplemento ahí.
¿Y ese vínculo tan especial puede tener que ver con no haber tenido un hijo en común?
Sí, seguro que sí. A los dos nos gustaba mucho ser el niño del otro: nos gustaban las películas de niños, nos parábamos delante de las jugueterías. ¡Un niño habría sido un competidor!
Lo digo también porque os permitía vivir el uno para otro en lo emocional, pero también mucha libertad individual para pasar temporadas separados.
Eso sí, creo que el tener dos mundos y dos vidas, sobre todo para alguien de una fidelidad más que dudosa como la mía, eso daba mucho vuelo. Y además, ella también tenía su mundo, era mucho más deportiva, más física. Cuando llegaba el verano se iba con sus amigos a Alaska y me mandaba fotografías que me horrorizaban, al borde de precipicios y esas cosas. Yo me quedaba tranquilo y estábamos bien, relajados. Luego cuando nos íbamos a Mallorca lo pasábamos muy bien. La mayor intimidad para los dos era allí en Mallorca.
Dices en el libro que ese refugio lo construisteis los dos.
Sobre todo ella. Ahí vivíamos el uno para el otro exclusivamente, y es verdad que estábamos estupendamente. Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos no hacíamos otra cosa que dar nuestro paseo, pensar qué vamos a comer, qué películas vamos a ver… Y recuerdo esa frase de Sara que ahora me viene cada tanto: “Qué bien nos las arreglamos los dos solos”.
En un artículo en El País hablabas de cómo todo lo que te gusta sigue ahí, pero se ha vuelto insípido.
Sí, sigo haciendo las mismas cosas: como, bebo –sobre todo bebo–, voy a las carreras… pero todo ha perdido el aura. Hay que rellenar la vida de algo, pero la magia que tenía el picante, la excitación que había ya no existe.
Lo decíamos antes: lo que te oprime no es la soledad, sino la ausencia.
A mí la soledad me encanta. Siempre he sido una persona solitaria; jamás hemos dado un cóctel, veo a algunos amigos pero los veo cada tres meses, odio las galas, las presentaciones… Nunca me he aburrido, la soledad no me molesta, pero la ausencia es insoportable. Vivo en dos casas en las que todo habla de Sara. Leer el periódico y ya no tener con quién comentarlo, o ver películas… incluso le digo cosas mientras las veo. He escrito mucho a favor de la alegría, pero también me parecía honrado decir que la alegría está bien, pero es muy frágil y que te puede sumir en un sudario de tristeza.
Es importante, contra lo que dicen los libros de autoayuda, transmitir que la alegría no es algo endógeno.
Sí, eso de “Piense usted en positivo”. Mire, váyase usted a la mierda. La ausencia es un despojamiento del sentido de la vida. Todo lo que yo hacía lo hacía para darle gusto, para que ella estuviera contenta. Lo que hago ya no tiene mucho sentido, no se lo puedo contar, ni lo puedo comentar. Es como el aria aquella tan bonita de Don Octavio en Don Giovanni, “Dalla sua pace la mia dipende; Quel che a lei piace vita mi rende, Quel che le incresce morte mi dà”. Si ella estaba contenta yo estaba contento, y si la veía triste estaba desasosegado hasta que volvía a verla bien. Estar enamorado es haber convertido a alguien en el objetivo de tu vida.
Me gusta mucho que el libro defienda, implícitamente, la dependencia emocional de los amantes.
Cuando murió Sara hubo gente que me dijo: “vosotros teníais una relación un poco tóxica, porque había una dependencia…”. Eso es lo que echo de menos, la droga del amor. Pero la moda es que no duela. Y, claro, yo respondía: “estábamos enamorados”. Si eso es tóxico, estábamos intoxicadísimos. ¿Pero cómo vas a estar enamorado de alguien sin ser dependiente de él?
Es licenciado en Filosofía y Teoría de la Literatura.